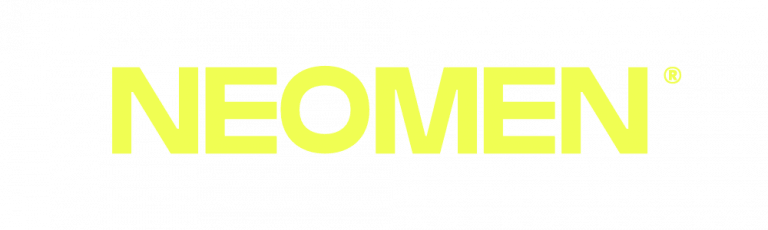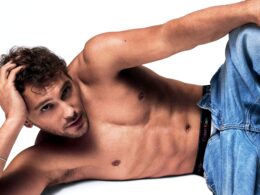La noche en Los Ángeles no es silencio: es pulso. El neón convierte las esquinas en escenarios, los retrovisores en espejos indiscretos y las azoteas en confesionales.
Entre sombras largas y colores saturados, la ciudad fabrica personajes que no existen de día. Esa es la premisa: capturar el instante en que el glamour se mezcla con la duda, cuando el sueño se siente posible… y peligroso. El cine lo llamó noir: un lenguaje visual de contrastes, luces sesgadas y moral ambigua que sigue contaminando con estilo todo lo que toca.
La campaña se construye como una película de medianoche: cortometrajes entrelazados, guionados y coreografiados como si cada escena hubiese sido ensayada durante años, para luego ocurrir en una sola noche. No hay prisa; hay ritmo. La cámara filmada en 35 mm por Drew Daniels, artesano de la textura analógica, imprime grano, densidad y una temporalidad que el video digital no concede con facilidad. Daniels viene de dotar a Anora de un pulso setentero con Kodak 35 mm; aquí lleva esa sensibilidad a una ciudad que se resiste a dormirse.
La dirección de Todd Tourso entiende que el noir no es solo contraste: es coreografía emocional. Su trayectoria entre música, moda y publicidad le ha dado una gramática que aquí se vuelve incisiva: el corte decide quién manda en la escena; el close-up dicta quién se derrumba. Los planos respiran como sintetizadores nocturnos: se expanden, laten, colapsan.

El elenco refuerza el mito angelino desde adentro. Miles Caton y Lucky Blue Smith interpretan versiones ampliadas de sí mismos ídolos urbanos al borde del amanecer, mientras la voz de Nara Smith introduce un nivel de intimidad que parece diario en audio. Cameos estratégicos (Inde Navarrette, Keith William Richards) anclan la narrativa en esa LA donde todo el mundo se conoce sin decirse “hola”. El resultado son viñetas que huelen a gasolina tibia, a bar tapizado en terciopelo, a penthouse con luz de piscina a las 3 a. m.
La moda no aparece como escaparate; opera como lenguaje. Sastrería masculina con siluetas lánguidas, setenteras, bomber jackets de terciopelo bordado, esmóquines con brillo ornamental y para el contraplano femenino ganchillo que destella. Es ropa que habla: cada prenda enuncia una emoción, una lealtad, un recuerdo. Aquí, AMIRI funciona como traductor entre piel y ciudad: viste personajes, no maniquíes; viste decisiones. Y cuando la colección se cruza con la paleta cromática del neón, Hollywood noir se vuelve filtro literal de la mirada: rojos, magentas, azules eléctricos dictan el ánimo de cada arco.
El punto de fuga escogido es un ícono con historia: el Hollywood Roosevelt, joya art déco sobre el Boulevard, testigo de la primera ceremonia del Oscar en 1929 y escenario donde la memoria se comporta como paparazzi. Que la noche gravite alrededor de este hotel no es casualidad: es colocar la trama en el epicentro del mito, donde el pasado glamuroso y el presente hiperconectado conviven en la misma barra.

En ese registro, AMIRI aparece lo justo y necesario. Se nombra al inicio para fijar el responsable creativo, reaparece cuando la historia lo amerita para explicar cómo la colección actúa en escena y cierra como firma invisible, como quien apaga el switch de un set. La marca no “irrumpe”; sostiene. Y ese es el acierto: la campaña O/I 2025 no vende una percha, construye un mundo.
Técnicamente, todo conversa. La película adopta el vocabulario del noir: fuentes de luz puntuales, sombras que cortan y colores que mandan. La ciudad es protagonista tanto como cualquier actor; el movimiento del auto no es traslado, es estado mental. Los silencios más peligrosos que las palabras se dosifican con precisión quirúrgica. Cuando la cámara baja a la calle, aparece la dureza; cuando sube a la azotea, llega la introspección. Ese vaivén más psicológico que coreográfico, mantiene la narrativa en alto octanaje sin caer en pirotecnia vacía.
La tercera y última mención a AMIRI merece una precisión: no todas las marcas que “hacen cine” están contando algo. Aquí, el relato no es utilería; es método. El equipo creativo de la dirección de Tourso a la fotografía de Daniels, pasando por un casting que entiende su propia mitología, hace que la colección se lea como escena, no como catálogo. Y ese es el tipo de lujo que nos interesa cubrir: el lujo de la intención formal, de la edición que piensa, del plano que sabe cuándo callarse.